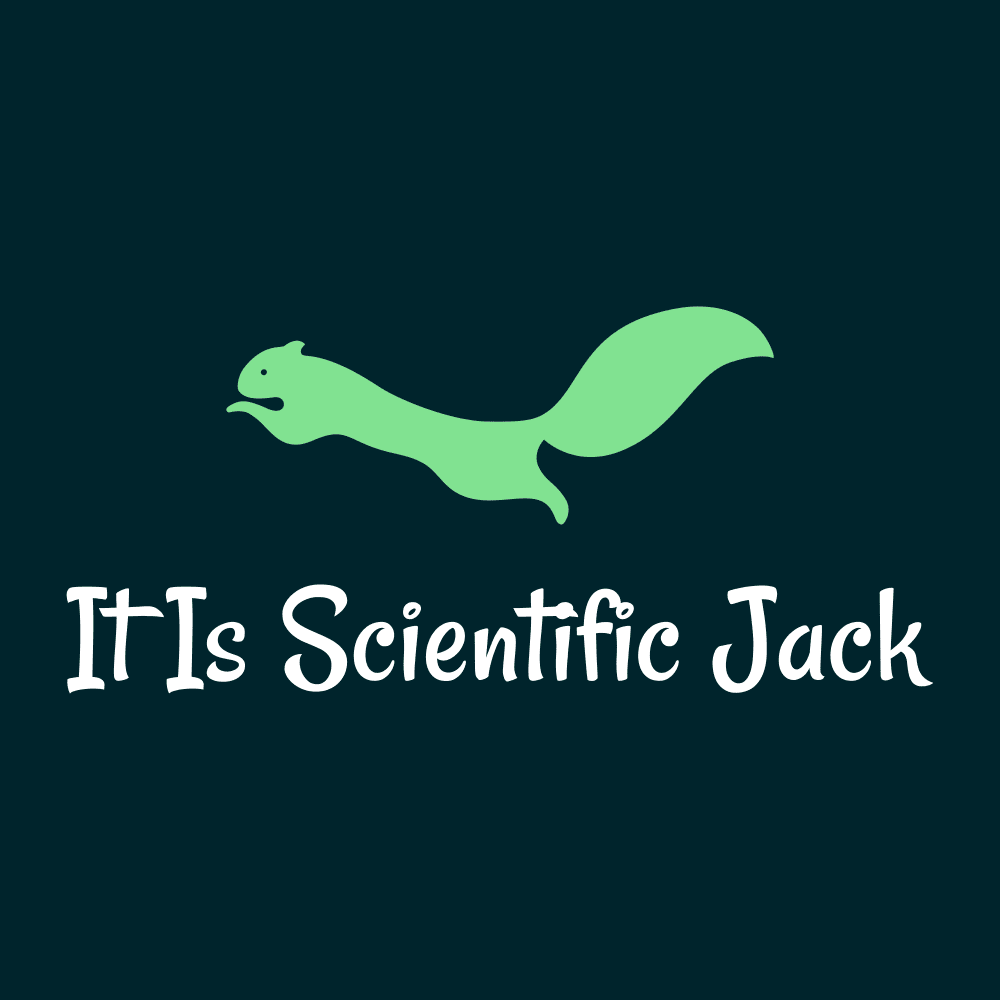La pérdida de un padre
Lectura mínima de 4El padre miró fijamente las brasas brillantes del fogón. Las llamas se retorcían y chasqueaban contra las piedras de lava ennegrecidas, parpadeando como los últimos restos de algo perdido. La parrilla, un artefacto de parrilladas olvidadas, se combaba bajo el calor; su acero, que alguna vez fue plateado, estaba deformado y oxidado, como las emociones desgastadas de su cuidador. Su mano izquierda agarraba un limpiador de parrillas oxidado, doblado y roto, un objeto inútil en su agarre calloso.
Se volvió, con los ojos llenos del peso de las lágrimas no derramadas, hacia la casa que tenía detrás. La ventana, un cristal agrietado y manchado, lo miraba con el ceño fruncido, el cristal oscuro y vacío como una mirada muerta. Gruñía en silencio, parecía susurrar con su propia soledad. La casa, al parecer, estaba esperando algo que nunca volvería.
Se dirigió a la puerta trasera, cuya madera, rígida y abultada, se resistía a él como si también ella resentiera su presencia. Con un gruñido, la abrió de golpe; el sonido de la puerta al abrirse fue una intrusión no deseada en el silencio. Cuando entró, la casa exhaló un suspiro largo y cansado, casi como si se sintiera aliviada de compartir finalmente su dolor. Las paredes se doblaron hacia dentro como si las hubiera aplastado el peso del tiempo, y su superficie se descascaró como una piel cansada. El techo se onduló, se hundió, y el suelo bajo sus pies crujió como si ya no pudiera soportar el peso de ser pisado.
Cada paso que daba lo hundía en las tablas de madera, y el suelo se hundía y se deformaba como si el suelo bajo sus pies hubiera olvidado cómo mantenerse firme. El marrón turbio de la madera parecía más oscuro, como si las sombras se acumularan allí, convirtiendo el suelo en algo desolado, abandonado. Casi podía sentir el latido del corazón de la casa, débil e irregular, como si su pulso, como el suyo, se hubiera ralentizado con cada día que pasaba.
La cocina se extendía frente a él, un eco hueco de la vida que había tenido en el pasado. El frigorífico estaba anclado a la pared como una lápida, con el caño roto e inservible, goteando sin cesar en un charco estancado sobre las baldosas agrietadas. El fregadero —seco, con la superficie cubierta de cal— estaba abandonado, su vacío se burlaba de él. Las encimeras, raspadas y agujereadas, se habían convertido en extensiones inútiles, reliquias de utilidad despojadas.
Se alejó de la cocina y entró en la sala de estar. Era una habitación sin calefacción. El televisor estaba tirado en el suelo, muerto y con los ojos vidriosos, rodeado por el polvo del abandono. El sofá se hundía, con los cojines aplastados y deformes, como algo que hubiera renunciado a la comodidad hace mucho tiempo. Donde antes había descanso y risas, ahora solo había silencio: espeso, pesado, irrompible. La chimenea no contenía nada más que frío, su hogar carbonizado y agrietado, los ladrillos ennegrecidos se hundían hacia adentro como si lamentaran el calor que alguna vez contuvo.
El padre vaciló al pie de la escalera. Los escalones crujían bajo la presión de su peso, cada crujido era un recordatorio de algo desgastado, envejecido por la pérdida. Subió lentamente, paso a paso, la casa lo seguía con sus propios gemidos, como una criatura agobiada por un dolor que nunca podría expresar con palabras.
En lo alto de las escaleras, giró hacia el pasillo. Las paredes estaban cubiertas de tiza, manchadas por los años de manos que alguna vez las habían tocado pero ya no lo hacían. Un cuadro colgaba de la pared, que antes era vibrante y ahora se estaba desvaneciendo, con el marco rayado y torcido. Parecía fuera de lugar, como un recuerdo que luchaba por mantenerse intacto en una casa que había olvidado lo que eran los recuerdos.
La puerta al final del pasillo estaba cerrada y sostenía un cartel que decía “Cuidado con las ratas asquerosas”. Ahora, el cartel estaba curvado, los bordes amarillentos y las letras descoloridas como si el tiempo las hubiera erosionado. El papel se agitó levemente y emitió un suave crujido, como el susurro de algo perdido hace mucho tiempo, arrastrado por una brisa que ya no existía.
Empujó la puerta y las bisagras chirriaron como si se resistieran a revelar lo que había más allá. En el interior, la habitación estaba envuelta en una oscuridad profunda y opresiva, a pesar del débil parpadeo de una luz rota en el techo. La cama, que una vez albergó la risa y el calor de su hija, ahora estaba retorcida, con el colchón hundido y doblado, frunciendo el ceño como si sintiera dolor. Sobre la cómoda, un caballo de porcelana, que alguna vez fue un símbolo orgulloso de la alegría de su hija, ahora yacía fragmentado, su superficie brillante opaca y agrietada, su galope congelado en el tiempo, interrumpido para siempre.
La habitación, como la casa, se había convertido en una tumba que no albergaba descanso, solo el eco inquietante de lo que ya no estaba allí.