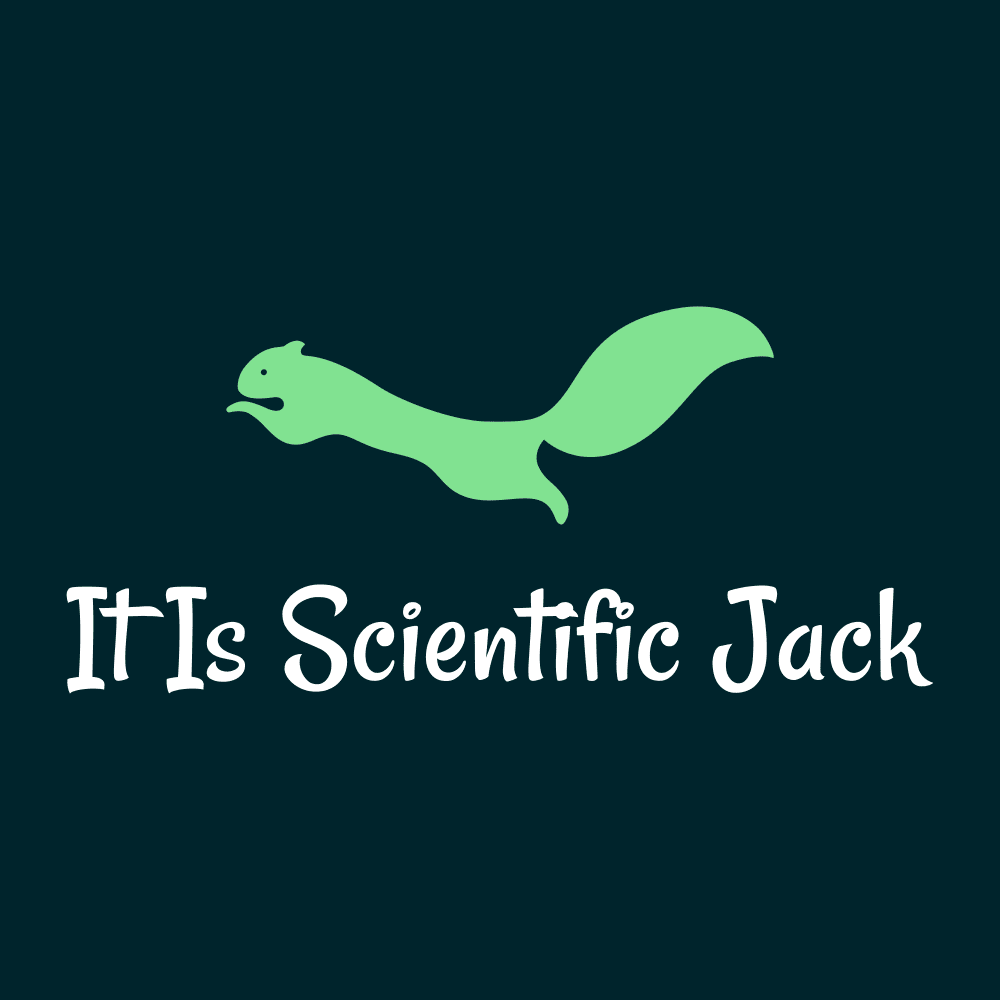El hombre del carbono
Lectura mínima de 3En el siglo ocaso de hollín y tristeza, cuando el crepúsculo se cernía sobre las ciudades como un sudario fúnebre cosido con los restos del imperio, surgió del vientre de la Tierra una figura; ni hombre ni mito, sino algo más elemental. Se le llamó El Hombre de Carbono.
Nacido no de madre, sino del calor metamórfico y el dolor geológico, su cuna fue la olvidada veta de carbón bajo la cordillera de los Apalaches. Allí, donde antiguos bosques yacían sepultados bajo los sedimentos de épocas perdidas, la presión engendró la estructura, el calor forjó la permanencia, y desde la oscuridad de la memoria fósil, él ascendió.
Su piel, de un negro aterciopelado que relucía como el ala de un cuervo bajo la luz de la luna, lucía el brillo del grafito. Sus huesos, enrejados en diamante, reflejaban las estrellas al moverse entre las sombras. Hablaba con el suave crujido del cedro ardiendo y la gravedad del estruendo tectónico. Era el fantasma del pasado carbonizado, y el presagio de lo que está por venir.
Vagó, solitario y solemne, por pueblos donde las chimeneas aún expulsaban flemas negras al cielo. En cada lugar, lo recibía con asombro o repulsión. Porque llevaba consigo el aroma tanto de la salvación como de la ruina.
«No soy el villano», susurró en la corte de los reyes. «Soy la consecuencia».
Allá donde iba, los motores flaqueaban y los rascacielos de cristal parecían empañarse desde dentro. Sin embargo, los campos se volvían verdes a su sombra, y los árboles se inclinaban suavemente como si se inclinaran en señal de reconocimiento.
Con el tiempo, proliferaron las historias sobre sus hazañas. Algunos afirmaban que extraía carbono de los pulmones de la Tierra y lo transformaba en espirales cristalinas que cantaban al paso del viento. Otros susurraban que había besado a una niña moribunda en la frente y dejado un diamante negro en su mano, que latía débilmente con vida.
Una de esas historias contaba un encuentro a medianoche en el borde de un huerto en ruinas. Un niño, descalzo y con los ojos adormilados, le preguntó: "¿Eres un monstruo?".
Se arrodilló, con la voz temblorosa como una brasa. «Si lo soy, es solo porque el mundo me creó así. Pero dime, ¿temes al fuego o a lo que deja tras de sí?»
El niño pensó por un momento y luego simplemente dijo: “Creo que el fuego sólo quiere calentarse”.
Él asintió una vez y sus ojos se oscurecieron con algo entre tristeza y reverencia.
Pero él siempre seguía adelante, perseguido no por ejércitos, sino por ideas: la oposición se gestaba en torres revestidas de silicio donde los sacerdotes de la Era Limpia lo llamaban una reliquia, un remanente del pecado. Sin embargo, él rió, en voz baja y triste, y dijo: «Sin mí, tu mismo aliento es una herejía».
Finalmente, lo citaron a un tribunal —el Juicio del Carbono— donde santos digitales y sabios sintéticos proclamaron su obsolescencia. Permaneció descalzo sobre piedra artificial, en silencio mientras le llovían acusaciones de entropía y exceso.
“¿Qué alega?” preguntó el árbitro principal.
Levantó una mano, con la palma manchada por siglos. «Abogo por la historia. Abogo por la fotosíntesis. Abogo por el primer aliento de tu primer antepasado».
Y la cámara quedó en silencio, incapaz de sentenciar algo tan intrínseco.
Con la caída de las centrales de carbón y el reemplazo de las monedas por los créditos de carbono, el Hombre del Carbono comenzó a desvanecerse. No por debilidad, sino por decisión propia. Se retiró a las montañas, donde el tiempo se espesa y las historias se convierten en leyenda.
Y aún así, en el silencio entre los vientos, se podía oír una voz:
“No quemes lo que te engendra, porque hasta el fuego recuerda su bosque”.
Él espera, no adoración ni guerra, sino sabiduría. Cuando el mundo recuerde que la vida y la muerte comparten el mismo átomo, él regresará.
Porque él no es nuestro destructor. Él es nuestra medida.
El hombre del carbono.